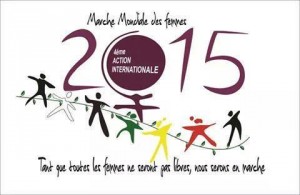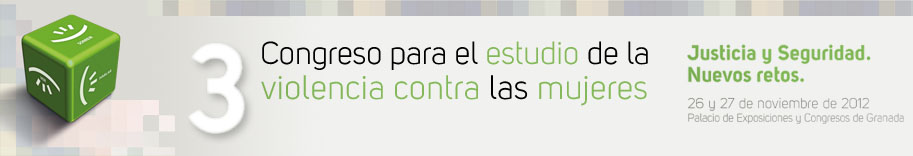AMELIA VALCÁRCEL 01/10/2006
Alcalá Zamora es jefe de Gobierno en 1931. Está en el Parlamento. Lo contempla, pensativa y esperanzada, una diputada menuda y muy conocida, Clara Campoamor. Está sentada en su escaño, pensando en los "alvéolos del futuro". Más exactamente, en el feminismo y los tales alvéolos. Allí, se lo dijo el propio Alcalá hace unos años, está esperando la igualdad de las mujeres, y, como son lugares lejanos, irá para largo. Pero Clara Campoamor ahora, en este día, ve que esa misma persona, ahora jefe del Gobierno, está a favor del voto femenino. El futuro se está haciendo presente. Es el 1 de octubre de 1931. Se va a continuar el debate y se va a votar el artículo que habla de los derechos electorales.
Campoamor ya trae a cuestas un par de meses de debates, que han sido intensos, pero que ha ido ganando. No ha faltado un solo día a la Comisión Redactora y conoce también lo que los grupos apoyan. Los derechos políticos de las españolas están, por fin, al alcance de la mano. Dos mujeres, que no podían elegir, han sido elegidas, para un Parlamento de 465 diputados.
Campoamor ya sabe olfatear el ambiente. Ventea que algo no va bien. Entradas, salidas, señas, corrillos, risas... Más tarde escribirá: "El primero de octubre fue el gran día del histerismo masculino dentro y fuera del Parlamento, estado que se reprodujo, quizá aún más agudizado, el primero de diciembre. Esta manifestación nerviosa se localizó anchamente en las tres minorías republicanas y acusó manifestaciones agudísimas personales en diputados a quienes creíamos más serenos. Se extendió a toda la prensa, de izquierdas y no de izquierdas".
Con ambiente tenso y ánimo caldeado, la Cámara bulle. Campoamor espera. Todo el mundo pone la luz sobre ella y la identifica como valedora del derecho de las mujeres al voto. Tiene apoyos; los ha contado y cultivado. Tiene enemigos; los conoce y ya ha argumentado contra sus posiciones. Es buena dialéctica, incluso muy buena.
Ha salido de Malasaña, huérfana, con una madre costurera y una abuela portera; se ha puesto a trabajar a los 12 años, primero en talleres de modistería, de peque, después de dependienta de mercería. Y sola ha ido estudiando, aprendiendo, formándose. Ha sido primero empleada y recorrido España por oficinas de telégrafos y pensiones; después maestra de adultos en Madrid. Ha hecho el bachillerato como ha podido, pero en dos años, los mismos que le lleva acabar la carrera de Derecho cuando tiene 35. Sin familia que la promocione, hecha a sí misma, y, como se va a dar cuenta inmediatamente, sin grupo político propio que la respalde. Porque, mientras ella mira a Alcalá Zamora y piensa, casi divertida, en los alvéolos de futuro, aquí y ahora hay una gran estrategia en marcha. La otra diputada, Kent, ha pedido intervenir.
"Es significativo que una mujer como yo se levante a decir a la Cámara, sencillamente, que creo que el voto femenino debe aplazarse. Que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española: lo dice una mujer que, en el momento de decirlo, renuncia a un ideal". La verdad es que, después de esta sorpresa, y andados ya muchos parlamentos, la estrategia es archisabida: que sea una mujer quien se oponga a los avances feministas. Pero en 1931 era nueva. La Cámara estira las orejas. Desconcierto y chacota: ¡sólo son dos y no están de acuerdo! Así son ellas, como de antiguo se sabe.
En el fondo del asunto un frente cerrado contra los derechos políticos de las españolas, representado por una diputada que consigue vivas y aplausos a medida que desgrana su postura. No se opone al voto, sino a la oportunidad: que voten las españolas cuando estén maduras para ello, que ya se verá.
Campoamor tiene que dejar de ensoñarse en los alvéolos de futuro. Aquello, aunque lo venteara, no se lo esperaba. Es nuevo e inaplazable. Tiene que hablar, tiene que defender el voto, templadamente, como si no percibiera la puñalada. Habla, escribirá después, "bien a su pesar". Ya sabía que llevaba la bandera del sufragio y que ésta resulta pesada; pero tendrá que oponerse a una Cámara cuyo nivel baja continuamente, entre interrupciones, abucheos, bromas de dudoso gusto y esporádicos aplausos. "Yo ruego a la Cámara que me escuche en silencio; no es con agresiones y no es con ironías como vais a vencer mi fortaleza; la única cosa que yo tengo aquí ante vosotros que merezca la consideración y acaso la emulación es defender un derecho a que me obliga mi naturaleza, mi tesón y mi firmeza". Y agrega: "Es un problema de ética, de pura ética, reconocer a la mujer, ser humano, todos sus derechos; sólo aquel que no considera a la mujer ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y el ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre".
Pero, como se habla de oportunidad, se acoge a las estadísticas: españoles y españolas están parecidamente, pero ahora las españolas salen del analfabetismo más deprisa, porque quieren cambiar y tener otra vida, porque confían en la nueva política, porque tienen esperanza. Y la plenitud de los derechos políticos es el seguro cierto de que alcanzarán la equidad de los civiles, de que tendrán oportunidades: no se juega sólo el voto, se juega toda una forma de entender la justicia entre los sexos.
Fue una sesión larga que tuvo además sucesivas vueltas al estribillo. En este tema, los que perdían nunca se daban por vencidos. Alargaron la agonía hasta diciembre. Campoamor, agotada, vio como terminaba la de aquel día con una apretada victoria de 40 votos. Llevaba muchos años en esto y marchó a prepararse para la siguiente. A ella esa victoria le costó primero su carrera política y un solitario exilio después. Nunca se arrepintió. Escribe: "Digamos que la definición de feminista con la que el vulgo pretende malévolamente indicar algo extravagante indica la realización plena de la mujer en todas sus posibilidades, por lo que debiera llamarse humanismo".
Amelia Valcárcel es catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED y miembro del Consejo de Estado.
Artículo publicado en El Pais